 18 Dic 2014
18 Dic 2014
Aún no existe una definición universal para los alimentos funcionales porque se trata más de un concepto que de un grupo de alimentos, a grandes rasgos pueden considerarse que
los”Alimentos Funcionales” son aquellos que proporcionan un efecto beneficioso para la salud, además de sus contenidos de nutrición básica.
En Europa, en 1999 se elaboró un primer documento de consenso sobre conceptos científicos en relación con estos alimentos. En este documento el International Life Science Institute (ILSI) estableció que un “alimento funcional es aquel que contiene un componente, nutriente o no nutriente, con efecto selectivo sobre una o varias funciones del organismo, con un efecto añadido por encima de su valor nutricional y cuyos efectos positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o incluso saludable”.
La primera evidencia escrita sobre la existencia de alimentos funcionales, se encuentra en China en el año 1000 a.C. En Asia existe una larga tradición de atribuir propiedades curativas o terapéuticas a los alimentos y hierbas, pero este tipo de creencias se han considerado anecdóticas y basadas en tradiciones populares. El término alimento medicinal fue usado con frecuencia en la literatura de la Dinastía Este Han, aproximadamente hacia el año 100 a.C.
En Occidente tampoco es un concepto nuevo, la creencia de que el alimento está íntimamente ligado a una salud óptima. De hecho, Hipócrates médico griego del siglo V-VI A.C dejó en su legado una frase mítica, “Que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento”.
Situados en el siglo XXI, esta filosofía del “alimento como medicina” es la base del paradigma de los alimentos funcionales.
El interés actual sobre los alimentos fisiológicamente funcionales comenzó en Japón, donde hace 14 años surgió por primera vez el término “functional food”, como un medio de mejorar la salud de su población bastante mermada como consecuencia de los efectos de la II Guerra Mundial y como forma de reducir los costes sanitarios.
Japón fue pionero en establecer un sistema de aprobación para los alimentos funcionales, basado en resultados de investigaciones sobre los beneficios para la salud de productos concretos o de sus componentes. Así, en 1990 y como resultado del informe del Comité de Estudio de los Alimentos Funcionales, el Ministerio Japonés de Salud y Bienestar emitió un decreto por el cual se aprobaron los “Alimentos de Uso Específico para la Salud” (Foods for Specific Health Use, FOSHU), referidos a aquellos alimentos que contienen componentes que desempeñan una función favorable y específica en las funciones fisiológicas del organismo.
Hasta los primeros años de la década de los 80, los estudios se enfocaron principalmente hacia las enfermedades por déficit de nutrientes, mientras que a partir de ese momento, los estudios se encaminaron a descubrir el potencial preventivo de los alimentos.
Por lo que atañe a la nutrición animal, no existe una regulación específica sobre estos ingredientes, aunque sí que se utiliza la clasificación diseñada en nutrición humana por Berner y O’Donnell de acuerdo a la función que realizan para convertirlos en funcionales de la manera siguiente:
La Comisión del Codex Alimentarius, hasta finales de 1999, no había incluido ninguna legislación sobre el contenido de las etiquetas de los alimentos funcionales. Este Codex solo considera el termino “Alimento para uso especial”, el cual está definido como “cualquier alimento especialmente procesado o formulado para satisfacer un requerimiento dietario en particular, el cual existe debido a una condición física o fisiológica especifica y/o a enfermedades o desordenes particulares y que es presentado para ese fin”.
De este modo, aunque en nutrición animal se utilice a nivel práctico la clasificación de los alimentos funcionales expuesta anteriormente, ésta no ha conllevado todavía ninguna clasificación regulada por la UE en nutrición animal . Para tal efecto, sólo podemos remitirnos a lo que se debe hacer referencia en el etiquetado , tal y como marca el artículo 13 de alegaciones del Reglamento767-2009 sobre la comercialización y la utilización de los piensos.
Suscríbete ahora a la revista técnica de nutrición animal
AUTORES

El cobre en la dieta de gallinas ponedoras
Vinício dos Santos Cardoso
Informe materias primas ASFAC
ASFAC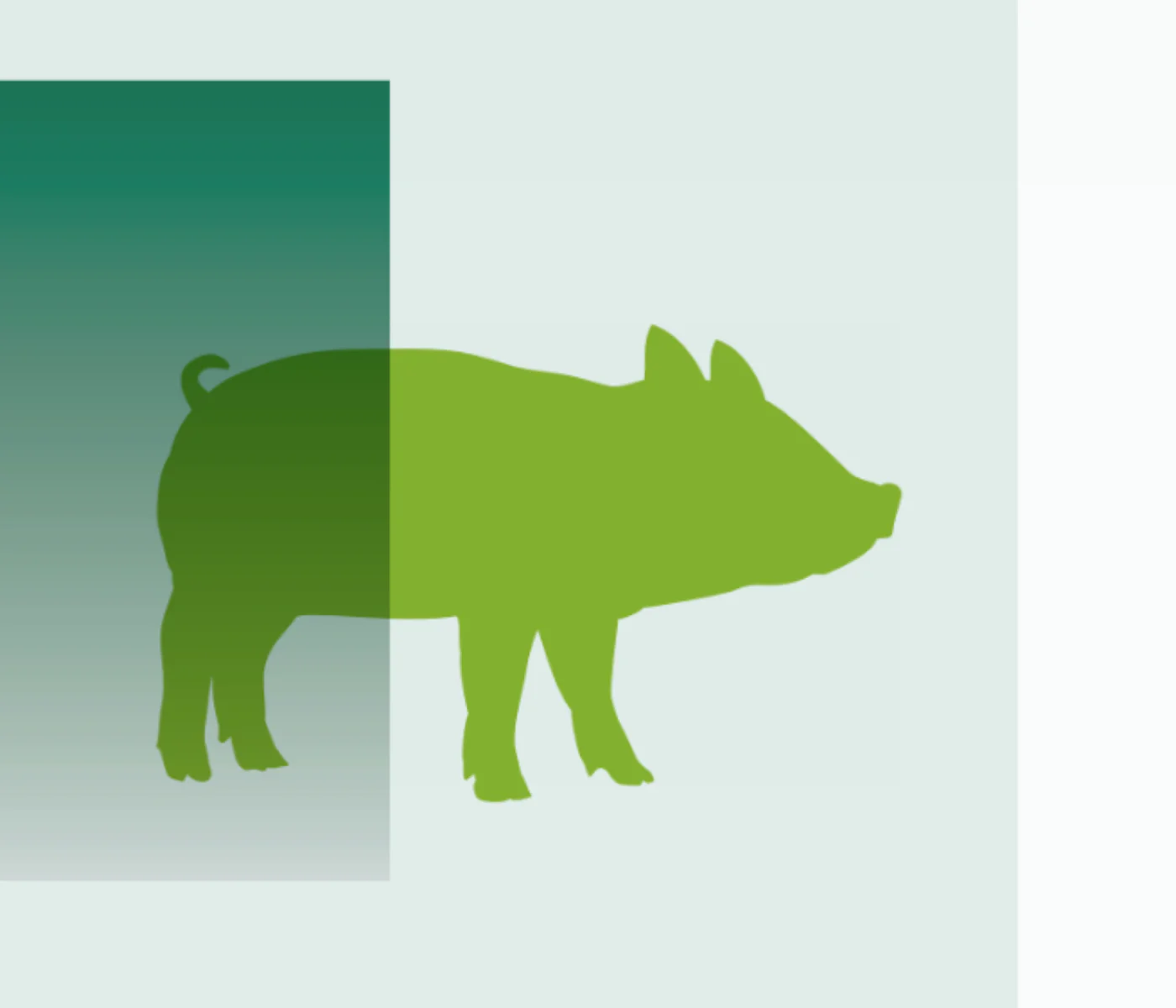
Efecto del nuevo complejo zinc(II)-betaína sobre la digestibilidad en lechones
Susanne Rothstein
Lechería de alta producción y sostenibilidad ¿Sólo para sistemas pastoriles?
José Luis Repetto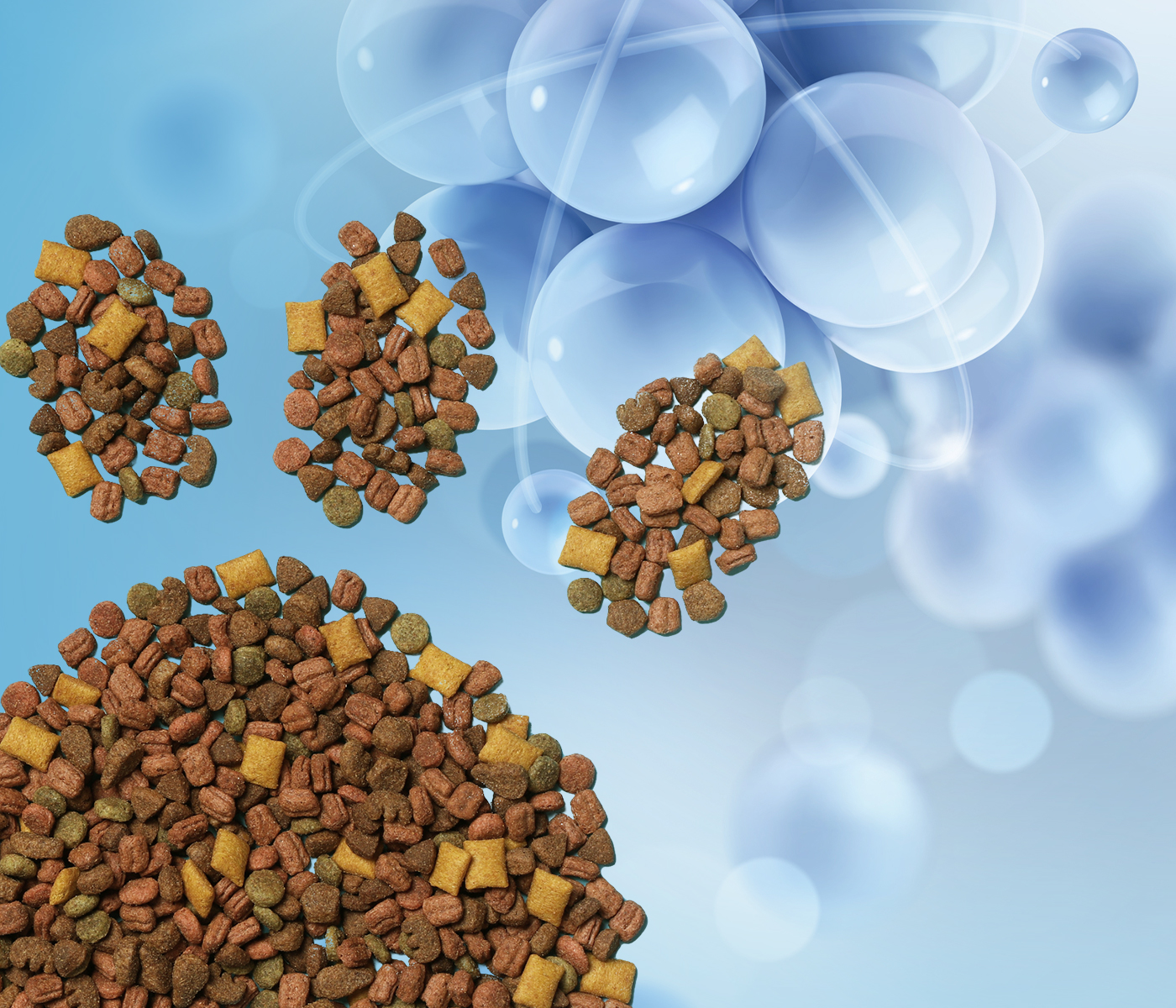
Carbohidratos para gatos: ¿alternativa energética o enemigo silencioso? Parte I
Ada E. Lugo
Ácidos grasos volátiles de cadena ramificada en formulación dinámica
Jose Luis Ruiz Castillo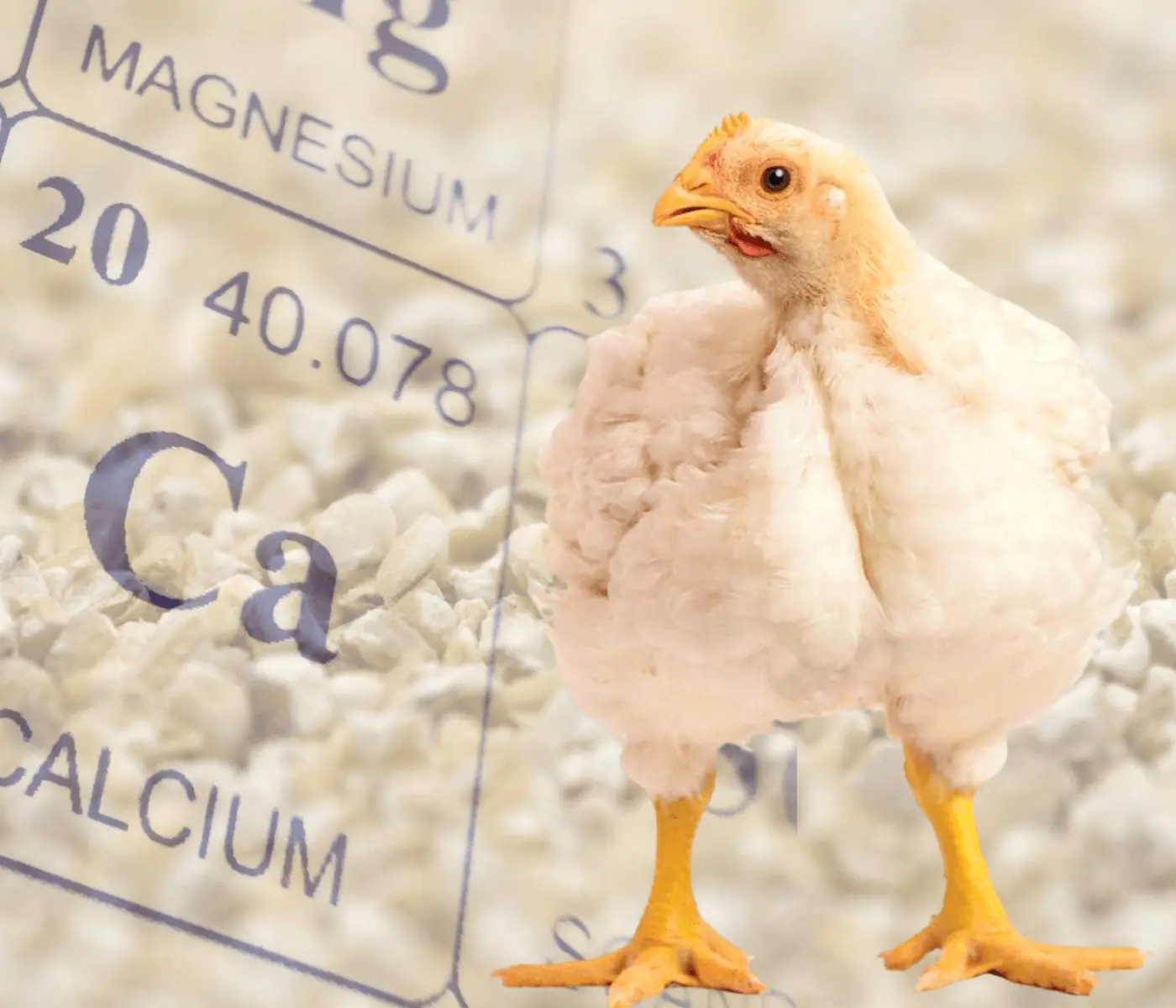
Interacciones minerales y digestibilidad del calcio en pollos de engorde
Kyle Venter
El papel de la fibra en las dietas de aves
José Ignacio Barragán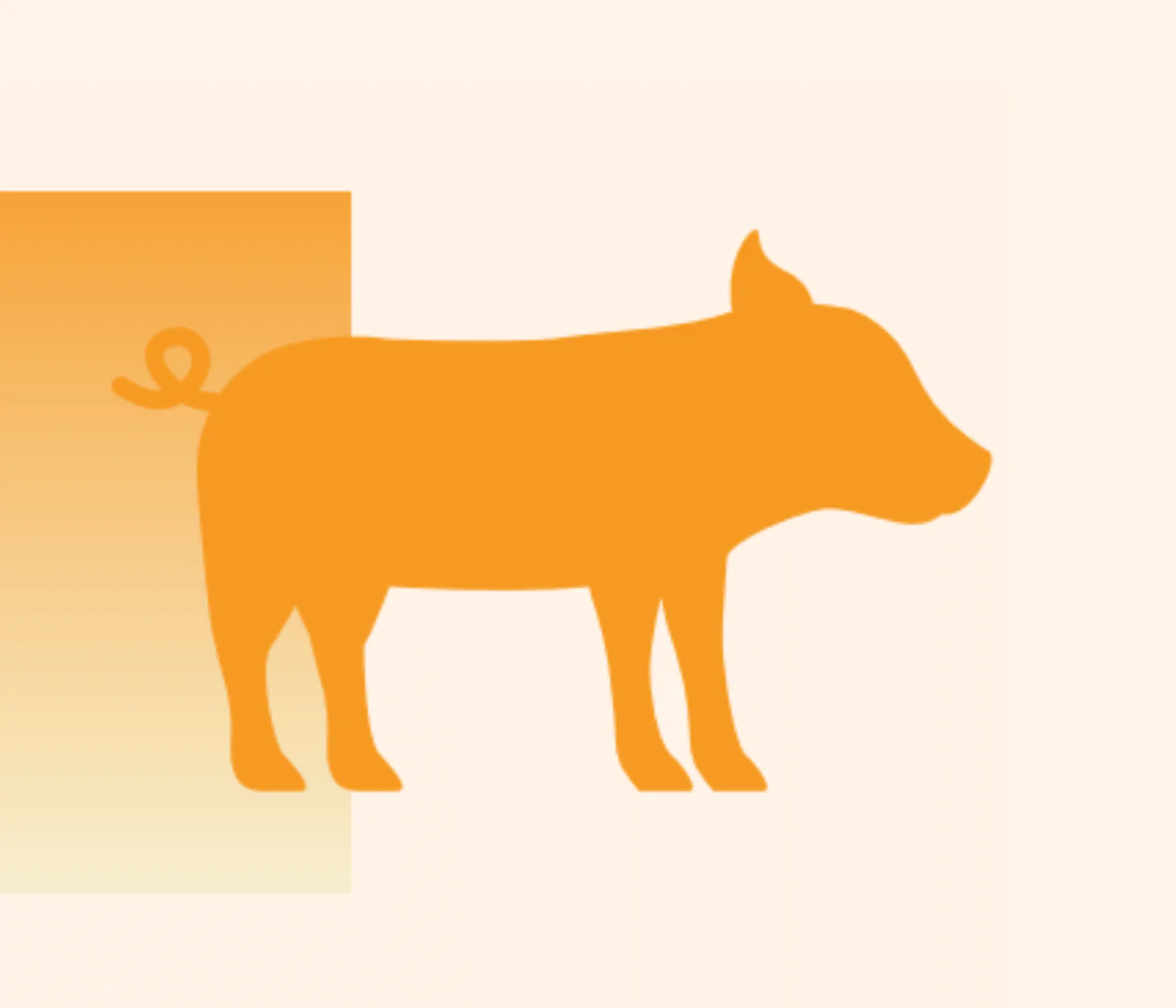
Tratamiento con ácido propiónico en la calidad microbiana de la paja
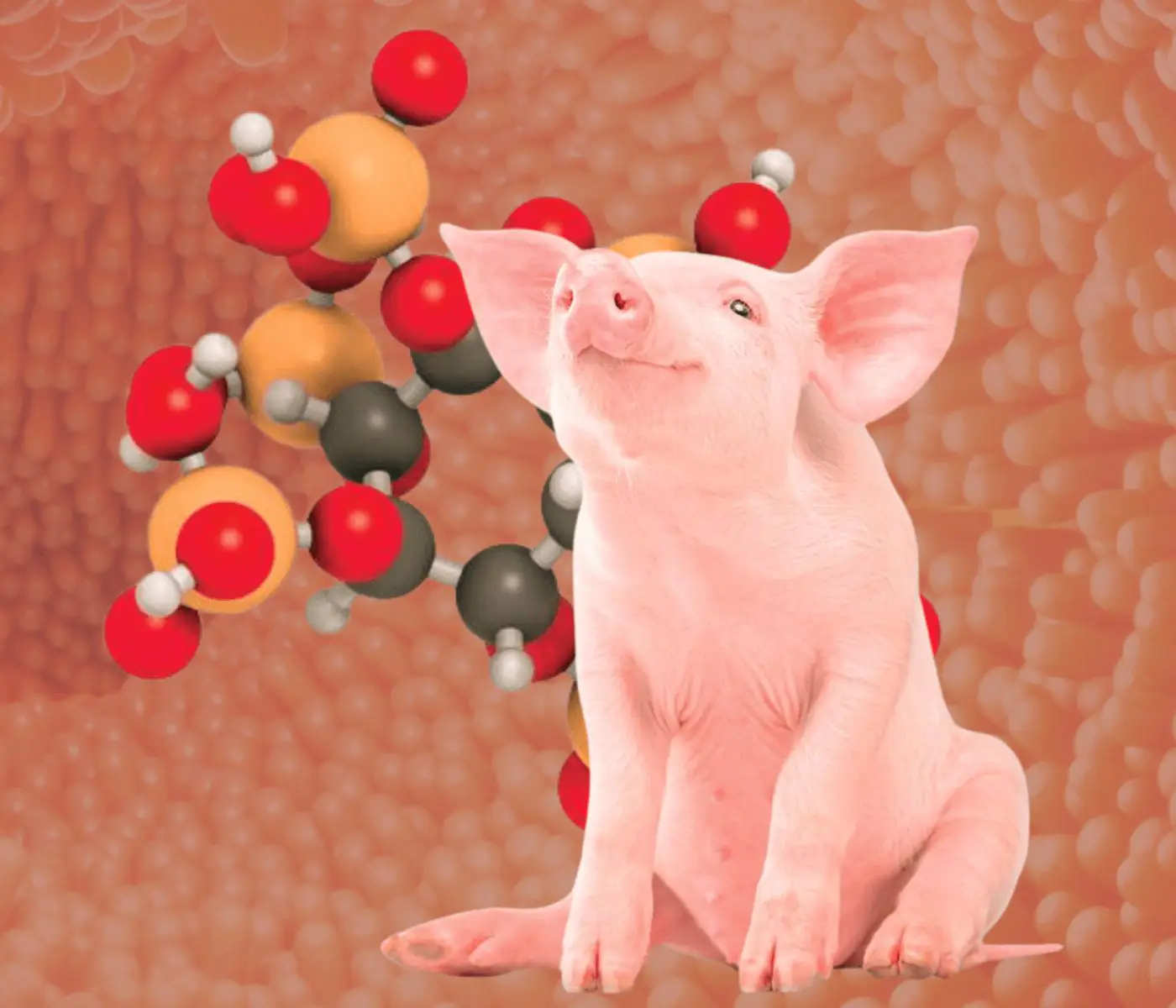
Un día en la vida del fósforo en el cerdo – Parte II
Rafael Durán Giménez-Rico
Optimizando el desempeño en situaciones de estrés
Horta Felipe
Suplementación con hidroxitirosol en la cerda ibérica
Álvaro Fernández de Juan
Estrés térmico: el enemigo silencioso de la producción animal
Vasudha Kuncham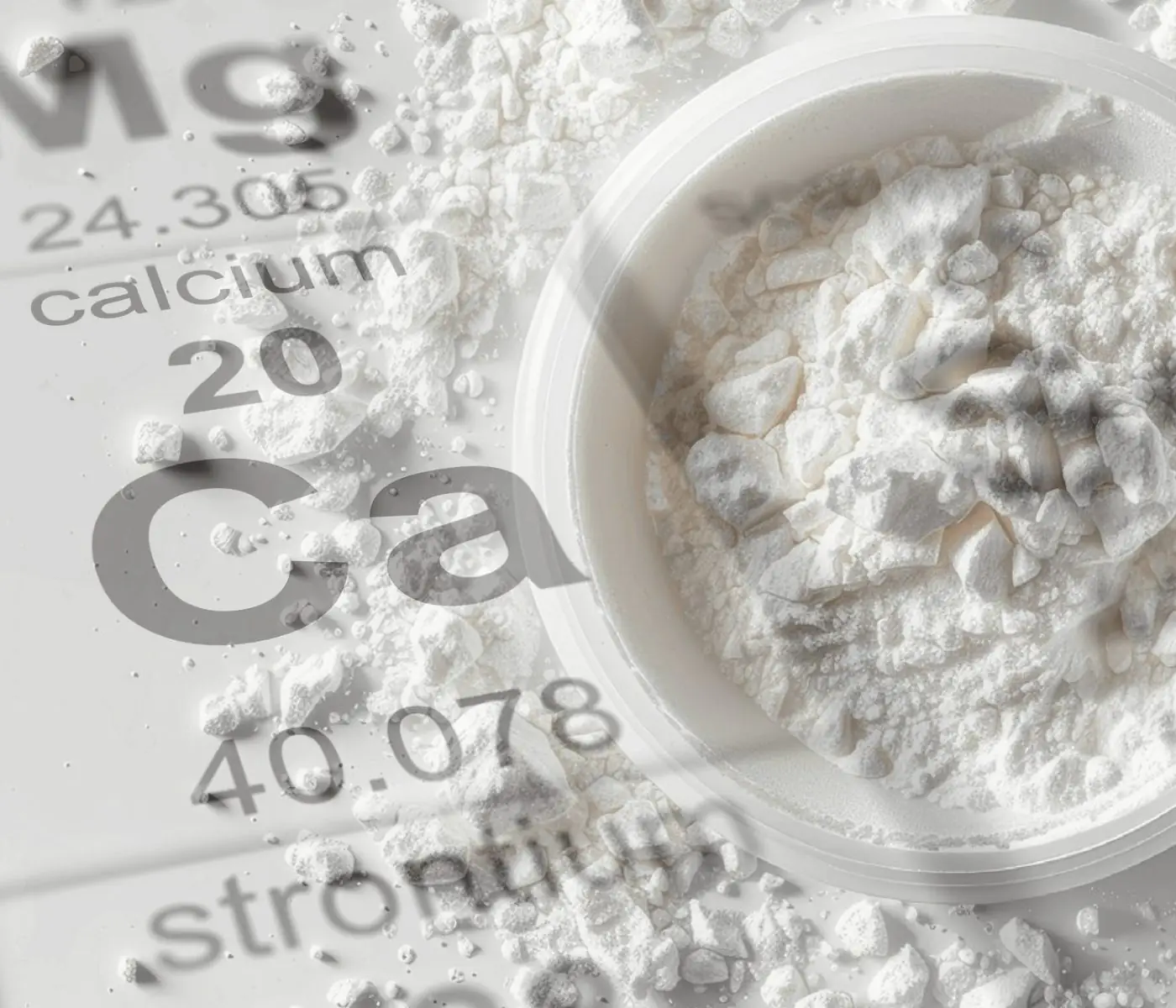
Fuentes de Calcio
Alba Cerisuelo
Cambio climático y contaminación por micotoxinas en piensos para animales
Rui A. Gonçalves